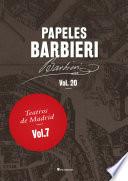
Busca tu ebook....
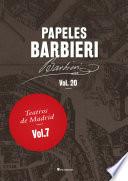

El Arte musical
Número de Páginas: 298
Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles
Autor: Baltasar Saldoni
Número de Páginas: 604
Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles
Autor: Baltasar Saldoni [y Remendo]
Número de Páginas: 618
Diccionario Biográfico-bibliográfico de Efemérides de músicos españoles, etc
Autor: Baltasar Saldoni
Número de Páginas: 608
Memoria sobre las sociedades corales en España ...
Autor: Mariano Soriano Fuertes
Número de Páginas: 108
Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura, ciencias y artes: Apéndice 24-25. Segundo apéndice 26-28
Número de Páginas: 888
La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX
Autor: Antonio Peña Y Goñi
Número de Páginas: 730
El tío Caniyitas, o, El mundo nuevo de Cádiz
Autor: José Sanz Pérez , Mariano Soriano Fuertes
Número de Páginas: 41Reimpresión del original, primera publicación en 1877.

Historia de la música española desde la venida de los Fenicios hasta el año de 1850
Autor: Mariano Soriano Fuertes
Número de Páginas: 480
La música en la obra de Cervantes
Autor: Miguel Querol Gavaldá
Número de Páginas: 242
Música religiosa en la Castilla rural de los siglos XVIII y XIX
Autor: Judith Helvia GarcÍa MartÍn
Número de Páginas: 1762La presente tesis doctoral es un estudio musicológico detallado de la cultura musical en la principal institución religiosa de una villa castellana. En la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey (Valladolid), pese al tamaño relativamente pequeño de la localidad, no sólo existió una capilla de música estable, sino que también ha sobrevivido un amplia riqueza de material, consistente en varios cientos de partituras y diferentes tipos de fuentes de archivo En la primera parte se establecen los métodos y objetivos del trabajo, situándolo en el contexto general de la investigación de la historia de la música religiosa en España durante el período elegido. Se describe el contexto socio- cultural e histórico, así como el patrimonio artístico de la villa. También se reconstruye la organización y base de financiación de la capilla de música, realizando un listado de sus integrantes.
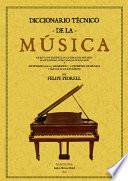
Diccionario técnico de la música
Autor: Felipe Pedrell
Número de Páginas: 533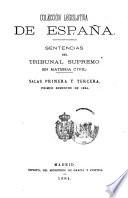
Sentencias del Tribunal Supremo en materia civil
Autor: Spain. Tribunal Supremo
Número de Páginas: 1686
Monografía de Hilarión Eslava
Número de Páginas: 458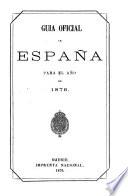
Calendario manual y guía de forasteros en Madrid
Número de Páginas: 1074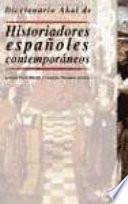
Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos
Autor: Gonzalo Pasamar Alzuria , Ignacio Peiró Martín
Número de Páginas: 712Obra de referencia dedicada a las principales figuras de las distintas ramas de la investigación histórica en España, con mención de los aspectos biográficos, académicos y bibliográficos más importantes de su carrera.
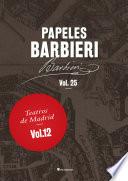
Papeles Barbieri. Teatros de Madrid, vol. 12
Autor: Angel Manuel Olmos
Número de Páginas: 40
Sonidos negros
Autor: Meira K. Goldberg
Número de Páginas: 333Sonidos negros estudia el flamenco y las representaciones dancísticas que desembocan en el flamenco a través de un marco teórico nuevo para la flamencología: «critical race theory», o el análisis historiográfico y crítico de las conceptualizaciones de la raza. Basado en las lecturas de Frederick Douglass, Du Bois, Frantz Fanon, Toni Morrison, Robert Farris Thompson, Brenda Dixon Gottschild, Stuart Hall, Saidiya Hartman, Jayna Brown, Stefano Harney y Fred Moten, Sonidos negros convive con el concepto de DuBois de «duplicidad», que ya de por sí es un concepto muy español, enfocado en las discrepancias entre la subjetividad y la objetivación, la mirada desde dentro y desde fuera.

Glorias de Azara en el siglo XIX
Autor: Basilio Sebastián Castellanos De Losada
Número de Páginas: 470
Discursos histórico-arqueológicos
Autor: Basilio Sebastián Castellanos De Losada
Número de Páginas: 582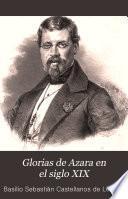
Glorias de Azara en el siglo XIX
Autor: Basilio Sebastian Castellanos De Losada
Número de Páginas: 942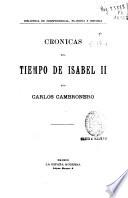
Crónicas del tiempo de Isabel II
Autor: Carlos Cambronero
Número de Páginas: 460
Discursos histórico-arqueológicos sobre el orígen, progresos y decadencia de la musica y baile español, que se escribieron y publicaron en honor del célebre diplomàtico y distinguido literato aragonés del siglo XVIII, el Escmo. Sr. D. José Nicolás de Azara y Perera...en su Corona poético-musical
Autor: Basilio Sebastián Castellanos De Losada
Número de Páginas: 176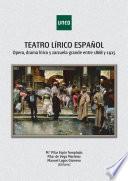
TEATRO LÍRICO ESPAÑOL. ÓPERA, DRAMA LÍRICO Y ZARZUELA GRANDE ENTRE 1868 Y 1925
Autor: EspÍn Templado Pilar , De Vega MartÍnez Pilar , Lagos Gismero Manuel
Número de Páginas: 476Se presentan en esta obra una serie de estudios sobre el teatro lírico español entre 1868 y 1925, una época enmarcada entre dos fechas significativas, no solo para la historia, sino también para la música en España, que comienza con la revolución La Gloriosa, coincidente con el establecimiento de los Bufos de Francisco Arderíus, etapa crucial en nuestro teatro lírico, y concluye con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera, el mismo año en que se cierra el Teatro Real por problemas estructurales en el edificio, que no volverá a utilizarse como teatro de la ópera hasta 1997. Los trabajos que aquí se reúnen proceden de dos líneas de investigación, la musicología y la filología, necesariamente complementarias para la comprensión del teatro lírico, tanto por lo que concierne a la partitura como al texto literario. Como complemento imprescindible, uno de los estudios analiza la evolución de la escenografía del drama musical español durante el siglo XIX. El volumen se vertebra en tres capítulos: el primero, “Hacia una poética del género grande”, reúne los trabajos que se ocupan de los aspectos esenciales para abordar una definición de los...

Glorias de Azara en el siglo XIX, 2
Autor: Basilio Sebastián Castellanos De Losada
Número de Páginas: 496
La música española en el siglo XIX
Autor: Emilio Casares
Número de Páginas: 500Una de las razones de la elección de este tema fue la firme convicción de que la música española del siglo XIX, excepto algunas zarzuelas (género tal vez mal comprendido, para nuestra desgracia), es una desconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Probablemente harán falta varios años de investigaciones exhaustivas y una seria tarea de difusión, para que la comunidad internacional suscriba la convicción que profesamos algunos musicólogos españoles: que es necesario superar el agravio comparativo entre la música que en España se escribía y consumía, y la que se hacía en el resto de Europa, puesto que la historia de la música europea no es sólo la de los países alemanes y ciertos cenáculos parisinos, o la de la ópera en Italia, sino una realidad mucho más compleja y, en algunos lugares, muy próxima a la nuestra. Por eso es muy positiva la publicación de estas disertaciones, perfectamente documentadas, que confirman dos hechos relevantes: la existencia de verdaderos tesoros musicales, y la huella de una actividad musical extraordinaria, en manos no sólo de profesionales, sino también de aficionados que encontraban en la música un modo de vida, una...

Teatro español
Número de Páginas: 864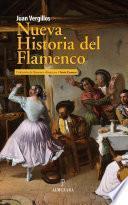
Nueva Historia del Flamenco
Autor: Juan Vergillos
Número de Páginas: 306Esta obra es imprescindible por la cantidad ingente de nuevos datos que ofrece para la comprensión del cante, el toque y el baile jondo en su contexto histórico. Pero también por lo novedoso de su enfoque: en ella se pone de manifiesto que el flamenco es una evolución de los cantos y bailes nacionales y de palillos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. También aporta la hipótesis, completamente novedosa, de que los bailes boleros y la hoy llamada Escuela Bolera son géneros distintos, tanto en lo cronológico como en el repertorio y la estética. Muestra los hechos flamencos en su entorno estético, social y político y, por vez primera, se dan las claves para una comprensión de la danza española como un solo género: los bailes flamencos, en su dimensión escénica, se presentan como una evolución de las danzas tradicionales hispanas, resolviendo, de esta manera, el cisma que desde hace décadas imperaba en la historia de la danza española.

Discursos histórico-arqueológicos sobre el orígen, progresos y decadencia de la música y baile español
Autor: Basilio Sebastián Castellanos De Losada
Número de Páginas: 172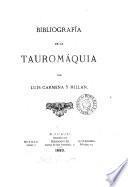
Bibliografía de la tauromáquia
Autor: Luis Carmena Y Millán
Número de Páginas: 192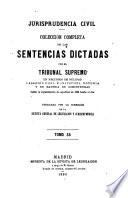
Jurisprudencia civil
Autor: Spain. Tribunal Supremo
Número de Páginas: 672
Ensayo sobre literatura de cordel
Autor: Julio Caro Baroja
Número de Páginas: 536Ninguna definición de la literatura de cordel es tan acertada y descriptiva como la que encierran las palabras de Unamuno al decir que: ... Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía popular y de la historia. los había de historia sagrada (...), de epopeyas medievales, de libros de caballerías, de hazañas de bandidos (...) Eran el sedimento poética de los siglos, que después de haber nutrido los cantos y relatos que han consolado de la vida a tantas generaciones, rodando de boda en oído y de oído en boca, contados al amor de la lumbre, viven, por ministerio de los ciegos callejeros, en la fantasía, siempre verde, del pueblo.

Cuatro palabras acerca de las personalidades que contiene la Breve Memoria Histórica de la Música Religiosa en España de D. Hilarion Eslava
Número de Páginas: 44
Del origen y reglas de la música, con la historia de su progreso, decadencia y restauración
Autor: Antonio Eximeno
Número de Páginas: 484Tres eran las principales teorías de la música que corrían con algún crédito en el siglo XVIII: la del matemático Euler, la de Tartini y la de Rameau, expuesta y corregida por D’Alambert […]. Ninguna de ellas satisface a Eximeno. […] No quiere aceptar, por ejemplo, que el lenguaje se componga de signos arbitrarios, ni que le hayan inventado los hombres mediante una especie de convenio. Su buen sentido triunfa de las consecuencias absurdas. […] El hombre, pues, siempre que se encuentra en condiciones de hablar, habla por instinto. El instinto le sugiere las inflexiones de voz más adecuadas a su intento. Comenzó a cantar como cantan los pájaros, por puro instinto. Este instinto siempre se desenvuelve en virtud de las impresiones particulares. […] La Prosodia es el verdadero origen de la Música. […] Aplica a la historia artística el mismo criterio que su paisano el P. Andrés a la historia literaria. Como él, toma en cuenta, para apreciar la cultura estética de un país, el clima, el temperamento, el estado político y social, los juegos públicos, las costumbres. Y al mismo tiempo va enlazando la historia de la Música con la de la Poesía. […] Las...
Opciones de Descarga
Últimos libros y autores buscados
Libros reeditados
- Guía De Edición Para Publicaciones Académicas No Seriadas - Ediciones Uniandes
- La Suerte De La Cultura - José María Carabante
- Yo También Soy Una Chica Lista - Lucía Lijtmaer
- La Sociedad De Iguales - Pierre Rosanvallon
- Los Pazos De Ulloa - Emilia Pardo Bazán
- El Cariño Navideño - Prof Legend
- Inteligencia Emocional A Través Del Tarot: Las 7 Puertas - Diana Sanchez-regas
- Astanga Yoga Anusthana - R. Sharath Jois
- Poeta Ludens - Andrés Tabárez
- En Brazos De Un Rebelde - Anne Marie Winston